HORA DE ESPAÑA Nº 1
He terminado la lectura de la primera revista de la colección,
fechada en enero de 1937 (El segundo número tendrá que esperar porque estoy
esperando a que me llegue la compra de unos archivadores deslizantes que no he
podido encontrar en las librerías de mi barrio).
Voy a empezar haciendo crítica de lo que no me ha gustado y
terminaré transcribiendo algunos textos que sí me han gustado.
A pesar del carácter antimilitarista de algunos versos, en
general los artículos en prosa, y también otros poemas, tienden a animar la
guerra. Hay un artículo de Antonio Sánchez Barbudo donde específicamente se habla del surrealismo de modo algo
críptico, no llega a entenderse si se defiende o se denosta: “Los surrealistas, en su último salto, se hicieron comunistas, y
están ya tranquilos. Para ser más, fueron menos; para estar más allá se
quedaron acá, muy serios y laboriosos”. “El surrealismo fue la última actitud
señorial del escritor, del artista separado de su público… Pero los
surrealistas son los últimos grandes señores del arte y de la vida, y, agotados
ya todos los recursos, dan gritos, voces o coces, fingiendo calma o
abstracción. Hay que saber su gesto y sus ocultas lágrimas para comprenderlos
bien, y comprender sus íntimos deseos de salvación” (página 47). Y hay otro
de Bernardo Clariana donde trata en general de poesía donde se hace un
llamamiento a que se vuelva más realista, a que los poetas se involucren en el
conflicto, ¡una vuelta al romance!: “Por
los senderos populares del romance nuestra poesía se ha devuelto a la sociedad
a la que se debía” (página 58). Estos artículos me han recordado a mi
querido Mario Cesariny, tal vez uno de los “grandes señores” del surrealismo,
quien a menudo criticaba el “realismo socialista” que se había impuesto en el
arte y la poesía tras las revoluciones. Y es que no podemos olvidar que tanto
el estalinismo como el nazismo consideraron que las vanguardias son “arte
degenerado” e impusieron una vuelta al tradicionalismo folclorista.
Por otro lado hay varios artículos donde se ensalza o se dan
consejos para mejorar la propaganda militarista a través del arte. Ramón Gaya
nos dice: “Pero el pueblo y la guerra
merecen –y piden, sin ellos mismo saber que lo piden- otra manera de cartel… A
usted tal vez la parezca extraño que no deje esta carta para más tarde, cuando
nuestro vivir tenga mayor paz… El gran cuadro, la gran novela, y hasta quizá el
gran poema de todo esto surgirá después, mucho después, todos lo sabemos, pero
no puede suceder así con el cartel –como tampoco con el romance, en el terreno
poético, ya que el cartel no tiene nunca un tono de elegía, sino de presente,
de presente quemándose” (página 55). Y una nota final sin firma a modo de
editorial dice que: “Desde el comienzo de
la guerra se planteó a la República la necesidad de realizar una labor de
propaganda que, con distintos matices y diversos propósitos, diese una imagen
viva y candente del momento, estimulando a la lucha y al trabajo, afirmando
nuestra fe en la victoria…” (página 61).
Hay un texto de José Bergamín que sí apoyo donde se critica
otro texto de un tal Monsieur Gay, que culpaba a las personas agredidas por la
institución eclesiástica de su reacción quemando algunas iglesias. Y lo apoyo,
no porque sea creyente como declara Bergamín, sino porque como queer me
considero parte de esas personas especialmente agredidas. Esto ya lo he
discutido algunas veces con amistades que por ideología siguen culpándonos a
las víctimas, cuando los principales responsables de la quema de iglesias
fueron las instituciones eclesiásticas al apoyar, incentivar y participar de la
violencia contra la ciudadanía, convirtiendo lo que deberían ser espacios de
paz y seguridad en símbolos de militarismo y guerra: “yo que no las exculpo, que las rechazo con tanto dolor o más que el
suyo, porque las he tenido más cerca, con tanta o mayor repugnancia, considero
mi deber, para evitar su continuación, declarar sus causas” (página 28). “para acusar
la actitud, la conducta de la mayoría de los católicos, religiosos, sacerdotes
y, sobre todo, la de la máxima responsabilidad de sus dirigentes. ¿Es que
necesita probarse, Monsieur Gay, que el arzobispo de Toledo, cardenal Gomad; el
obispo de Madrid, Eijo; el de Córdoba, el de Sevilla, el de Barcelona, el de Mallorca,
estuvieron, desde el primer momento, al lado de los sediciosos? ¿Pues qué, no
ha sucedido ante nuestros ojos? ¿Por qué solamente de paso, y en segundo plano,
alude a estas fotografías vistas por usted mismo, en las que aparecen los
obispos citados, o alguno de ellos, presidiendo el desfile de aquellas tropas
del Tercio y de los moros, y hasta bendiciendo sus banderas y aparatos de
muerte? Pues alguien que merece todo el crédito vio al de Mallorca bendecir, a
las puertas de la catedral, con la custodia en que llevaba el s.s., las tropas
moras e italianas del cabecilla rebelde… Pues yo le digo, Monsieur Gay, que
prefiero que en algún tiempo no haya culto público religioso en mi país, que no
el que éste se profane en tales extremos sacrílegos; que a eso lleguen los
obispos facciosos, traicionando su fe como su patria; hasta bendecir las
máquinas de guerra, las terribles armas de muerte con que se asesina a nuestro
pueblo” (página 30).
Destaco el obituario por la muerte de Unamuno: “Su fuego no era, quizá, de este tiempo;
pero era fuego, y, como tal, era vida. El, como nadie, se habrá llevado a la
tumba el frío de una España triste, paseada por mercenarios” (página 33).
Lo mejor del número es la poesía, aunque también hay muchos
versos que rezuman militarismo, voy a destacar los que más me han emocionado. Antonio
Machado publica: “Cuando los hombres
acuden a las armas, la retórica ha terminado su misión. Porque ya no se trata
de convencer, sino de vencer y abatir al adversario. Sin embargo, no hay guerra
sin retórica. Y lo característico de la retórica guerrera consiste en ser ella
la misma para los dos beligerantes, como si ambos comulgaran en las mismas razones
y hubiesen llegado a un previo acuerdo sobre las mismas verdades. De aquí
deducía mi maestro la irracionalidad de la guerra, por un lado, y de la
retórica, por otro” (página 9). Los poemas de José Moreno Villa, a pesar de
sus títulos, tienen versos que denuncian los estragos de la guerra: “Los suelos están sembrados/ de cristales y
las casas/ ya no tienen ojos claros/ sino cavernas heladas,/ huecos trágicos./
Hay rieles del tranvía/ como cuernos levantados,/ hay calles acordonadas/ donde
el humo hace penachos,/ y hay barricadas de piedra/ donde antes nos sentábamos/
a mirar el cielo terso/ de este Madrid confiado/ abierto a todas las risas/ y
sentimientos humanos” (página 36). “Este
lobezno que roe su pan,/ ¿en qué pensará?/ Mientras los pájaros enemigos/
duchan con bombas la ciudad,/ este lobezno roe su pan/ sin una sonrisa ni un además./Sentado
en la broza, ¿pensará,/ por un acaso, en la que allá/ quedóse mirándole
marchar?/ o, ¿acaso piensa en que le ronda/ la muerte sin pestañear?/ Este
lobezno que roe su pan/ nos enseña a todos serenidad” (página 38). Por
último también me ha gustado el “Nuevo retablo de las maravillas” de Rafael
Dieste, que me ha recordado el cuento “El traje nuevo del emperador”. En este
caso es verdaderamente trágico porque fue absolutamente real que el nazismo y
el fascismo españoles y europeos utilizaron la excusa de un supuesto “gen rojo”
para torturar, asesinar y robar bebés. Y también utilizaron métodos de electroshocks
para eliminar el supuesto “gen de la homosexualidad”: “Así como el tuberculoso, a quien ocultan su mal por no alarmarle,
siente un horrible escalofrío cuando al fin se entera, así podría alguno de los
presentes, de no verse la salud monárquica en todos los semblantes, morir del
susto si ante mi retablo se delatase de ceguera marxista, bakouninista o cosa
por el estilo. Porque son justamente los que padecen esos achaques, ocultos o
declarados, los que no pueden ver nada de mi retablo prodigioso” (página
71).
Ha sido una lectura muy constructiva que me ha hecho reflexionar
sobre mis valores, sobre mis posicionamientos y acciones en la política, la ética,
el arte y la poética. Muchos puntos en común, muchos aspectos en conflicto,
pero en cualquier caso una revista elaborada por gente que, como se expresa en
el “Propósito”: “prosigue su vida intelectual
o de creación artística en medio del conflicto gigantesco en que se debate”
(página 6). Lo que me recuerda al fotógrafo ucraniano Bogdan Gulyay, de Kiev, quien siguió en la ciudad asediada
realizando performances contra la escalada de la violencia y documentando
hechos histórico-artísticos como la protección de monumentos con sacos
terreros. Justo en febrero del año pasado compré una obra suya en la Galería
Perve expuesta en la feria Just Mad.


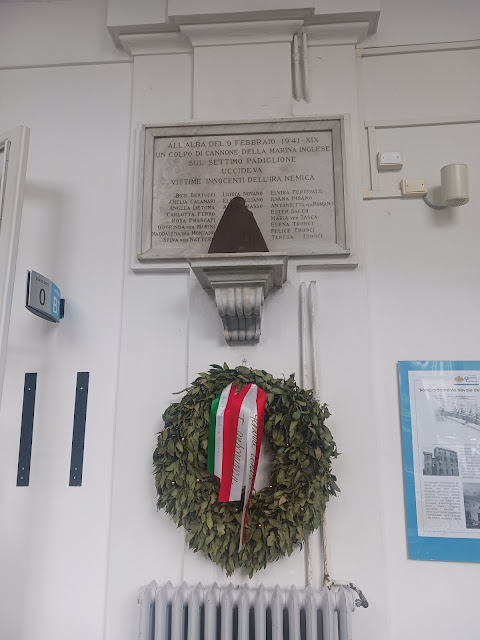

Comentarios
Publicar un comentario