LO SOLO, EUGENIO CASTRO Y EL MEMORIALISMO HISTÓRICO
Conocí a Eugenio Castro (1959- 2024) a principios de los 90 porque apareció por nuestra casa ya que al parecer previamente habría tenido contacto con José Francisco Aranda. A través de Eugenio me introduje en el Movimiento Surrealista de Madrid y colaboré tanto en el revista Salamandra como en las exposiciones que el grupo organizó durante esos años. Eugenio falleció el año pasado unos meses después de entregar a la editorial Libros de la Resistencia su último libro poético: Lo Solo.
Ayer, jueves 24 de abril tuvo lugar en la Librería En Clave de Libros la presentación del libro. Intervinieron José Manuel Rojo, Jesús García Rodríguez y Lourdes Martínez, del Grupo Surrealista de Madrid, y Miguel Casado quien ha escrito un epílogo a la obra. Hablaron principalmente de la escritura automática, de las presuntas contradicciones que pueden encontrarse en el texto, del concepto de exterioridad, de las imágenes oníricas y de las referencias a la biografía y la infancia de Eugenio en su pueblo natal, Las Herencias (Toledo).
Hoy me he leído de un tirón la obra. Me gusta leer poesía precisamente porque se pueden leer los libros de un tirón, al contrario de las novelas que precisan continuas interrupciones que limitan mi comprensión y asimilación de los contenidos.
Es verdad que he encontrado en el texto todos esos aspectos que se nombraron el la presentación, pero mi lectura ha transcurrido por otro derrotero y prometo que no ha sido intencionadamente. Y me refiero a las reivindicaciones de los colectivos de Memoria Histórica. Ignoro si Eugenio, al volver a su lugar de nacimiento tras muchos años, tuvo contacto con algún colectivo, si en su entorno familiar o social entabló conversaciones con este tipo de reivindicaciones. Si descubrió la represión en su localidad tras el golpe de Estado.
Todo ha empezado con una estrofa que aparece destacada en cursiva:
"Y todas esas madres
en cuya frente una lápida,
donando a cada día
un auxilio escrupuloso" (página 10).
Y me acordé de las madres de la plaza de mayo en Argentina, pero también de mi abuela a quien fueron a sacar de su casa a un hijo de 17 años para asesinarlo.
Y a partir de ahí me han ido saltando del texto una serie de referencias que me han ido reforzando en mi lectura memorialista.
Precisamente ayer, Miguel Casado hizo referencia a que supuestamente el único nombre propio que aparecía en el poema era Tajo, en referencia a Toledo (también aparecen como nombres propios "Dios", en referencia al dios de la cultura judeocristiana y "Amazonía" en referencia a la deforestación). También aparece esta referencia al Tajo destacada en cursiva:
"Respondía a la llamada
del Tajo,
acaudalado por el llanto
de viudas, de cretinos,
de muchachos, de labriegos" (página 13)
Y me vinieron a la mente las personas que fueron desaparecidas en ríos y mares, personas asesinadas por el hecho de ser diferentes (cretinos), juventud como mi tío que no había tomado las armas (muchachos) o por ser personas humildes de clase obrera (labriegos), dejando en muchos casos el llanto de sus viudas. La estrofa sigue diciéndonos que "paralizaba el grito" (página 13), "el miedo, aterido", "la visión de la muerte", "un nuevo cuerpo hinchado" (página 14).
El tema de los asesinados presuntamente en el río reaparece poco después. Y ya con una crítica a la supuesta paz de los cementerios y, me vuelvo a acordar de mi tío que no tomó las armas, al hecho de que no hubo paz siquiera para quienes en vida se opusieron a la guerra, razón por la que la Liga de personas Refractarias a la Guerra apoyó a la resistencia contra el golpismo y el fascismo:
"La historia
ignora que nada más
que en lo solo se conversa
sin reservas
con los muertos,
los cuales,
desde sus humedales,
proclaman la inexistencia
de la paz con que la historia
les había condenado mientras
estaban vivos,
y abusa de ellos
ahora que están muertos" (página 18).
Nueva referencia en cursiva a las madres, como mi abuela, a cuyas casas fueron a buscar a sus hijos para asesinarles:
"y concebir que las arrugas
dan firmeza
al patetismo,
a gritos de ¡madre, madre,
me quieren matar!" (página 22).
Referencia a las miles de personas que, además de ser asesinadas, fueron desaparecidas por los escuadrones terroristas de la Falange Nacionalsocialista y la Guardia Civil. Personas desaparecidas pero no ausentes porque permanecieron en el recuerdo de sus familiares que aún hoy siguen exigiendo justicia y reparación. La idea del "rostro" me recordó la foto de mi tío oculto durante toda la dictadura en un cajón de madera y que actualmente luce en mi escritorio:
"un desaparecido junto
a otros desaparecidos,
mas no ausentes de sí,
mas no ausente
por completo de sí,
que no pierde,
a lo largo del tiempo
que dura la privación,
el orden
del rostro" (página 23).
Cuando personaliza "un desaparecido junto a otros desaparecidos" ¿nos está hablando de una persona de su familia?
El tema de las deportaciones y exilios huyendo de los asesinatos:
"y en ello abreva la ciudad,
a la cual le ha sido deportado
el nombre y el nombre
de quienes la consagraron
con sus cadáveres" (página 25).
La reivindicación de poder honrar a nuestras personas familiares asesinadas por que las fosas comunes son:
"camposanto
para no honrar" (página 27).
Referencia, también en cursiva, a las personas asesinadas despeñadas y arrojadas al mar. De hecho la idea de caer del cielo podría incluso hacer referencia a los vuelos de la muerte de la dictadura Argentina:
"lápidas caen
verticales del cielo,
a mitad de madrugada,
al unísono tañen
campanas bajo el mar,
a mitad de madrugada" (páginas 30- 31).
Y una referencia a la correlación entre las diversas maneras de asesinar y hacer desaparecer a las víctimas, la diversidad de lugares que son fosas comunes:
"Y en el océano,
quien prospera
como célibe consuma
el matrimonio de los huesos
con la gravedad de lo solo,
que hermana
con los montes,
con las costas,
con los bosques" (página 31).
"El océano y lo solo
cultivan en sus lechos
flores crucíferas" (página 31).
De la última página de la primera parte del poema destaco un verso que considero que resume todo lo anteriormente expuesto:
"dan fe de una crueldad genuina" (página 32).
Pero las referencias al memorialismo continúan en la segunda parte. Eugenio nos recuerda los fusilamientos ante las tapias. No lo especifica pero en el caso de mi pueblo se trataba de las tapias del cementerio:
"Lo solo, cuya fidelidad
es un rigor que limita
con un toque de difuntos
y las lágrimas tras la tapia
de la primera formación" (página 38).
Y otra reivindicación memorialista, el conflicto no terminará (no se extinguirá) mientras no se haga justicia y reparación. Aunque yo nunca lo llamo "guerra civil" porque considero que fue un golpe de Estado y tanto el ejército leal como las resistencias armada y noviolenta no hicieron la guerra, solo resistieron al fascismo internacional, podríamos decir que "auxiliaron". Y el ejército sublevado estuvo apoyado de gobiernos y ejércitos internacionales: Alemania, Italia, Portugal. Y fueron quienes "condenaron". En cualquier caso fue un conflicto internacional, no civil. Y considero que fue la primera gran batalla de la Guerra Mundial, en la que venció el fascismo internacional.
"la residencia impensable
en el comienzo y al poco
cultivada del justo enlace
entre el auxilio y la condena:
lo solo
me ajusticia
y me socorre,
se erige en
el equilibrio
de una inextinguible,
íntima,
guerra civil" (página 40).
Aunque no he descubierto, seguro que las hay, referencias en la parte tercera, la parte cuarta del poema comienza:
"Lo solo es el sitio.
El sitio se ha consolidado,
se ahonda a la medida
del aparecer" (página 51).
¿Se refiere a las fosas? ¿A la multiplicidad de las fosas comunes que poco a poco se van abriendo, se van haciendo aparecer?
"Es significativo para
lo que ha de abrirse
y posee la sustancia
de la aparición.
Se huella al sitio
puesto que hay surcos" (página 51).
La idea de los muertos relatores es
otra reivindicación memorialista. Hay que abrir las fosas con personal
judicial y forense porque los huesos encontrados escriben el relato, nos
muestran las huellas y las condiciones de los asesinatos.
"Sin cesar se pulsa
al más incierto culto
de los huesos recomponiendo
el esqueleto
y la piel de consecuencia
de lo revivido: los muertos
relatores y su siembra
interminable" (página 51- 52)
Y lo que me he tomado como un llamamiento a dejar de ocultar la verdad histórica, a no olvidar las pérdidas, a no simular que no ha habido nunca un golpe de Estado y un Estado terrorista, como quieren ahora imponernos los partidos y gobiernos ultraliberales profranquistas:
"La impostura es ser
desleal al sitio,
en cuyo seno
se ha establecido
la proporción
entre el candor,
la pérdida,
la simulación" (página 56).
Porque, como termina la cuarta parte, seguir ocultándolo, negándolo, también es criminal:
"Su secreto es el crimen
cuya comisión obra
lo inconcebible" (página 61).
Y en la última parte del poema parece hacer una referencia a que estas reivindicaciones memorialistas no son para reabrir heridas "cesura de división", como nos acusan las familias de quienes perpetraron los asesinatos, sino precisamente cerrarlas. Solo la justicia y la reparación servirán como "desgarro de juntura". Una estrofa que es una llamada a la reconciliación y la coexistencia, sí, pero tras limpiar las cicatrices:
"La desdicha
es no ofrecerse
al vendaval
que limpia
con pureza la cicatriz
que un cuerpo
ostenta como marca
sin igual
para la identificación
el día de su muerte,
no cesura de división
sino desgarro de juntura,
un rasgo de la diversidad
entre lo único
y lo semejante,
y coexistir a condición
de soportar la inmoderada
climatología del impar
y mutuo requerimiento" (página 68).
Ya sé que no ha sido una lectura nada surrealista y nada objetiva. Tal vez muy condicionada por mi propia historia familiar. Pero insisto en que no ha sido premeditado. Considero que tantas referencias, al menos interpretables, en 60 páginas, no puede ser casualidad. O sí.
Y en este sentido, a mí sí me ha emocionado.






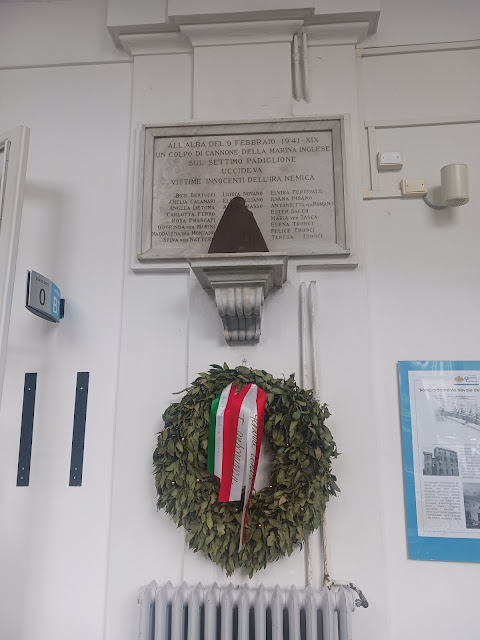

Comentarios
Publicar un comentario